Plantas maestras y psicodélicos en terapia
unca olvidaré una de las primeras mañanas que acudí a Space of Sound, uno de los “after” que poblaban la concurrida fiesta madrileña a principios de los 90 y que se abría cerca de la estación de tren de Chamartín. Me comí una pastilla de éxtasis y me fui a la pista a bailar cerca de los altavoces, cerré los ojos, comencé a sentir y a mover mi cuerpo al ritmo de la música “trance”. Podría decir que fue la primera vez en mi vida que conecté profundamente con mi interior. Ya no volvería a ser el mismo y aquella combinación de psicotrópicos y música electrónica marcaría mi década de los noventa y de paso el resto de mi vida. La escritora Pepa Roma lo deletreó a la perfección en su libro “Mandala”: “Toda mi vida han tratado de meterme a estudiar para dentista o ingeniero, una profesión con futuro, ‘fucking bullshit’, afortunadamente el LSD me sacó de eso”.

En los parques de aquel Madrid, los “tripis” eran de las drogas más demandadas. El término ácido, tan setentero, se había quedado obsoleto, y además nosotros los tomábamos con ánimo de desfasar y no tanto de intentar expandir la conciencia. Pero aun así recuerdo que, especialmente en el primer viaje a Londres, empecé a conectar con algo más existencial cuando los consumía. Comprábamos una ristra de unos cincuenta “secantes” que tenía impreso en blanco y negro a Ganesh. A veces nos juntábamos en alguna casa, encendíamos velas, poníamos música psicodélica, incienso, y yo comencé a sentir que dentro de mí había algo más que lo había percibido hasta ese momento. Por lo tanto, el LSD también me abrió alguna nueva “puerta de la percepción”.
En esos años leía mucho a los escritores de la Generación Beat norteamericana. Me sentía muy identificado con aquellos “outsiders”, que literariamente no fueron para tanto, pero que, desde luego, supieron aprovechar el momento. Quizá exagero, pero vivían y bebían mejor de lo que escribían. Un día llegó hasta mis manos un libro que recopilaba algunas de las cartas que William Burroughs escribió a Allen Ginsberg en 1953. En ellas le narraba sus viajes a la selva colombiana y peruana en busca del “yagé”, la mítica ayahuasca. En la última carta, era el poeta el que relataba a su mentor Burroughs los experimentos que él mismo había realizado también con la planta. La primera misiva comenzaba así: “Me quedé aquí para hacerme sacar las almorranas. Calculé que no convenía ir a meterse entre los indios con almorranas”. Y en aquellos años pre Internet no era tan fácil investigar, pero me sonaba eufónica y misteriosa aquella palabra, ayahuasca.
n el 96, un buen amigo y yo nos fuimos a Perú y una de las paradas de aquel viaje fue Puerto Maldonado, que junto a Pucallpa e Iquitos, es la gran ciudad amazónica de Perú. Yo quería hacer una toma de ayahuasca, pero no encontré el lugar. No me gustó la selva, sentía que era un lugar hostil que me daba mucho miedo. Estaba en continuo estado de alerta, y no era de extrañar: ibas a mear a una covacha de madera y te encontrabas una tarántula en el techo a 50 centímetros de tu cabeza; había manadas de cerdos salvajes, los pecaríes, que si te acorralaban te podías dar por muerto; las hormigas eran de un tamaño sorprendente y de un rojo avasallador…

Al año siguiente fuimos a México con la clara intención de buscar el peyote. El autobús de Guanajuato a San Luis de Potosí paró en uno de los habituales controles policiales que había en la carretera. Se subió un agente malencarado y con bigote y me pidió el pasaporte. “¿Y adónde es que van ustedes?, preguntó. “A Real de 14”, contesté. “Ah, entonces ustedes van a ‘hablar con Dios’”, concluyó el policía mientras nos escudriñaba detrás de sus gafas de sol. No supimos qué decir, así que callamos, y el tipo continuó revisando el autobús. Pero sí, podía estar seguro de que nuestro objetivo era “platicar” con Dios. De Real de 14 bajamos al desierto en un jeep. Uno de mis amigos aseguró que sabía cómo era el peyote porque lo había visto en una foto, así que nos adentramos en el desierto. Anduvimos horas, y no encontramos nada, así que cansados y un poco desmoralizados llegamos hasta un pequeño pueblo que se llamaba Wadley. Allí fuimos a buscar al señor Tomas, un hombre del que nos dijeron que alquilaba habitaciones. Y cuando nos enseñó el cuarto le contamos lo que ya sabía: todos los extranjeros llegaban a Wadley por el mismo motivo. “Así que quieren encontrar peyotitos, eh, pues síganme, nomás”.
el señor Tomás, “agarró” una bici y comenzó a pedalear tan rápido que tuvimos que correr. Mis amigos lo dejaron al kilómetro, yo continué. Como cinco minutos después, el señor Tomás paró por fin y me dijo: “Esto está lleno de ellos”. Me puse a buscar, pero no encontré ninguno, y el señor Tomás se enfadó un poco: “Ahí tienes y ahí y ahí y ahí”, me retó señalando varios lugares alrededor. El peyote es un cactus que casi no sobresale del suelo y que por acción del viento va adquiriendo un color parduzco por el polvo de la tierra. Tal y como manda la tradición, fuimos cortando algunos por la mitad para que volvieran a crecer. Y empezamos la ingesta mezclando los peyotes con trozos de naranja. No he comido ni comeré nada que tenga un sabor tan desagradable. Hicimos una hoguera, se oían los coyotes, pasó un tren kilométrico que se dirigía a Estados Unidos, comenzamos a notar los efectos, empezó a hacerse de noche y decidimos volver al pueblo. Siete años más tarde regresé a Wadley y volví a ver al señor Tomás. Esta vez nos adentramos en el desierto por la mañana y fue más fácil encontrar los peyotes. Recuerdo que ese día llovió y que fue la primera vez que vi dos arco iris que se levantaban simultáneos en el cielo.
¿Y adónde es que van ustedes?, preguntó. “A Real de 14”, contesté. “Ah, entonces ustedes van a ‘hablar con Dios’”, concluyó el policía mientras nos escudriñaba detrás de sus gafas de sol.

por fin, en el años 2005 encontré a la ayahuasca. Después de llegar a la ciudad peruana de Pucallpa, cogí una barca que me llevó por el río Ucayali hasta una comunidad de indios shipibo llamada San Francisco. Allí vivía Enrique y su mujer, Herlinda, que se dedicaban a ofrecer la medicina en la selva y en otros lugares. De hecho acababan de regresar después de haber estado dos meses haciendo ceremonias en EEUU. Cuando llegó la noche prepararon la habitación familiar, de unos 60 m². Dos de las hijas de la pareja dormían protegidas por una mosquitera cerca de nosotros, y al otro lado también descansaban Walter, otro vástago de 20 años, con su mujer y su hija recién nacida. Enrique hablaba de “mal aire” para referirse a la enfermedad que saca de la persona indispuesta, y de “mareo” para nombrar las alucinaciones que produce la planta. Me dieron un vasito para que bebiera y ellos lo hicieron después. El líquido era de color negro y tenía un sabor denso, aunque esperaba que fuera mucho más nauseabundo. Herlinda comenzó a cantar en su idioma. A veces parecía que escuchaba una nana, otras a una “geisha” y otras que cantaba música “country”. Después de una hora comencé a ver, con los ojos cerrados, una serie de imágenes geométricas, muy parecidas a las que tenían Enrique y Herlinda en las camisas que se habían puesto para el ritual, y con las que decoraban también las paredes de las casas en el pueblo. Enrique fumaba para ahuyentar a los “malos espíritus” y porque se dice que el humo limpia. Me cogía las manos y me aplicaba en los brazos y en la frente un perfume con olor a limón. Así estuve, en total oscuridad y tranquilidad, durante unas cuatro horas, viendo visiones y escuchando la envolvente y cariñosa voz de Herlinda que, de vez en cuando paraba y susurraba: “Ahora sí que estoy mareadita”.

Después hubo una pausa de unos años, pero con mi llegada al mundo terapéutico me volví a acercar a las plantas. Esta vez con mucho más respeto y más cuidado, porque ya no buscaba esa visión lúdica, ahora quería mirar adentro. A veces tocaba “trabajito” porque la planta tenía cosas que enseñar. Interioricé que en esas noches de amplificación de la conciencia, las turbulencias traen grandes beneficiosos para la vida diaria porque ponen el acento en lo que te está dañando. Otras respiraba lentamente con los ojos cerrados y me preparaba para recibir lo que llegase. Tuve noches con visiones de paisajes amazónicos, me alcanzaron colores indescriptibles, sentí una gran paz conmigo mismo y también que era parte de algo, de esta Madre Tierra en la que todos habitamos. Estaba especialmente atento a los sonidos que se producían en la sala, me llegaban los silbidos y soplidos que suelen hacer chamanes y “hombres medicina” en todas las latitudes. Fueron en todas esas noches en las que por fin sentí la presencia de algo más grande, puedo llamarlo Dios o puedo llamarlo Gran Espíritu, da igual. Las plantas me sirvieron para darme cuenta de que soy un ser espiritual y que existe ese Gran Misterio que todo lo rige. También, de algún modo, me han servido para prepararme para el momento en el que llegue mi muerte, cuando se ilumine lo que está oculto.
Cuando el efecto de la planta va remitiendo llega un momento en el que siento una gran apertura de corazón. En esos instantes suelo llorar en silencio y me acuerdo mucho de mi gente y del amor tan inmenso que siento por las personas que me rodean: me imagino a mis padres, a mi hijo, a las mujeres que pasaron por mi vida, a los viejos amigos, a la gente que ha ido llegando estos últimos tiempos, y lloro, lloro de felicidad por estar vivo, porque puedo escuchar mi corazón y por sentirme bien, por fin.
ay enseñanzas que uno aprende con la emocionalidad y la intensidad de los trabajos con plantas que no encontrará en las sesiones terapéuticas, y viceversa, las plantas difícilmente pueden llegar a lugares del carácter y la neurosis. Creo que es en la combinación de ambas donde se encuentra el camino más directo hacia la autoconsciencia y para encontrar una visión renovada de uno mismo y de la vida.
En el mundo de las terapias humanistas y más concretamente de la Gestalt, se hacen desde hace años trabajos con hongos o MDMA. Es un tema peliagudo, porque estamos hablando de sustancias prohibidas por la ley. En nuestra sociedad, el tabaco y el alcohol son legales pero la marihuana y los hongos no. He acudido alguna vez a este tipo de encuentros, que se conocen como “psycos”. A diferencia de las tomas con ayahuasca, estas sesiones se suelen realizar de día y se acompañan con música que no se hace en directo. Una persona que haya sufrido un trauma emocional inmenso en algún momento de su vida, puede encontrar en una sesión con M –una droga que desarrolla tanto la empatía- ese click que le devuelva a la vida. Dejémoslo aquí.
Y me acuerdo mucho de mi gente y del amor tan inmenso que siento por las personas que me rodean

Las plantas también me fueron acercando al Camino Rojo, ese modo de vida que recoge las enseñanzas de todas las tribus nativas de América. En otro "post" explicaré lo que está suponiendo para mí haber comenzado los cuatro años de La Búsqueda de Visión, pero la dureza de sus pruebas ha conectado profundamente con el guerrero que llevo dentro.
Para terminar, me gustaría intentar dar algo de luz a lo inexplicable. Hace pocos días tuve una experiencia con una de las sustancias más potentes que hay en el mundo de la naturaleza a nivel psicoactivo, la que proviene de un tipo de sapo, el bufo alvarius. La busqué porque mi necesidad de control no me había permitido dejarme ir del todo en el trabajo con plantas. Han pasado tres semanas desde entonces y todavía ando colocando lo que me ocurrió durante aquella media hora. Pero sé que por primera vez en mi vida salí de mí mismo y toqué con algo a lo que, como decía, es difícil poner palabras. Cuando volví, me postré de rodillas, apoyé la cabeza en el suelo y comencé a llorar con un llano continuo pero tranquilo. En aquel instante sentí por fin la belleza de todo lo que me rodea y también el amor tan profundo que siento por mi compañera. Los cantos de los pájaros ya no volverán a ser lo mismo desde aquella mañana.
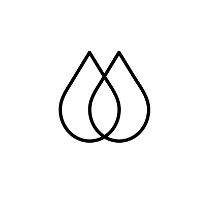

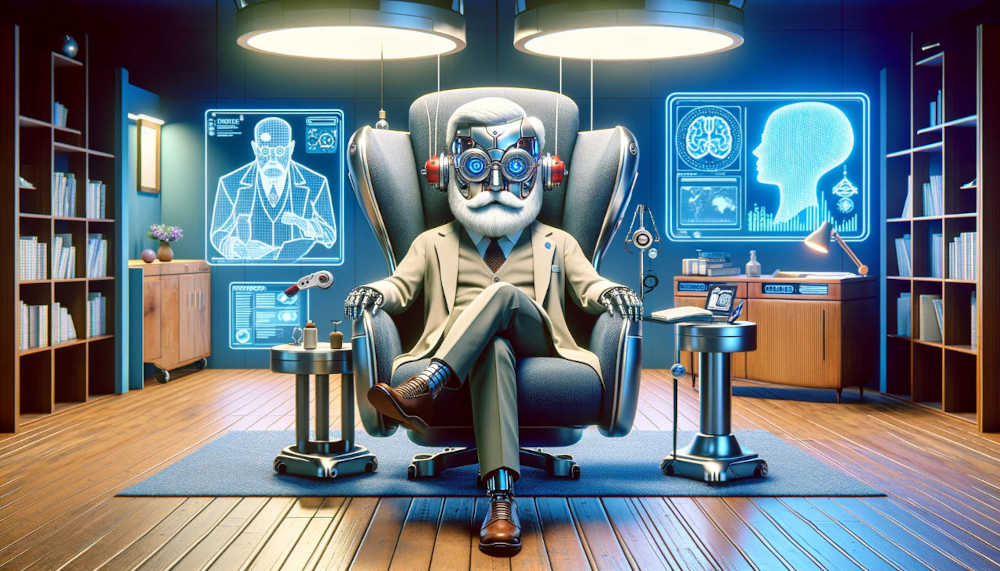


itziar
me gustaría poder contactar contigo. Te dejo mi email. Gracias.